- por Pablo Strubell
T
ras cruzar montañas, lagos, desiertos y visitar ciudades míticas de Turquía e Irán me dirijo al norte de este último país. Con Afganistán inestable, mi ruta no tiene muchas alternativas, pues aprecio mi pellejo. Si entrar en Irán fue dar un paso atrás en el tiempo, la primera impresión al cruzar a Turkmenistán es la contraria. Me deslumbran los modernos aunque horteras edificios de su capital, Ashgabat, de mármol blanco y exageradas cúpulas; las enormes avenidas sin coches; el Arco de la Neutralidad coronado por una estatua en oro del presidente de doce metros de altura; la cerveza y vodka en los bares y la música y baile en los restaurantes, cosas que no había visto en tres semanas. Parece un país más rico, sin duda, gracias a las enormes reservas de gas natural que ahora empieza a explotar. También parece un país más libre, más abierto, más moderno.
¡Qué tristeza darse cuenta de lo contrario en tan solo cinco días! La visa de tránsito no da para más. Los extranjeros no somos bienvenidos por el gobierno. No le gusta que viajemos solos, sin guía, sin control, sin itinerarios autorizados, para que no veamos el derroche, la ostentación, la pobreza, la represión. Me acostumbro a que varias veces al día me paren policías secretas en la calle para pedirme la documentación. O a que me increpen por sacar fotos en el mercado de Tolkuchka, uno de los más grandes y preciosos de Asia Central. Y empiezo a ver el miedo en los rostros de la gente con la que hablo, su silencio y sus miradas bajas. Se saben vigilados, observados. La vieja herencia del KGB sigue más viva que nunca.
Cruzar el desierto de las arenas rojas, el Karakum, se convierte en toda una odisea. Las caravanas tendían a rodearlo, pero para mí es la ruta más idónea para llegar al norte de Uzbekistán. Recorro en una furgoneta 300 kilómetros de agujereada carretera en 12 horas, a más de 40 grados. El calor es asfixiante y el viento abrasa mi piel, que siento como se curte por momentos. En el camino sufrimos siete controles policiales, en los que obligan a todos los ocupantes de la furgoneta, locales todos, a registrarse uno por uno, y detallar su origen y destino. Yo tampoco me libro.

Salir de esta dictadura encubierta de democracia para meterme en otra no era el mejor plan, pero Uzbekistán es, sin duda, uno de los países estrella en cualquier viaje a lo largo de la Ruta de la Seda. Ni más ni menos que ciudades míticas como Samarcanda, Bujará o Jiva están allí. Y también el Mar de Aral, o lo que un día fue. Impresiona mirar desde el viejo embarcadero de Moynaq hacia donde antes solo se veía mar. No hace tanto, apenas cuarenta años, pero hoy no queda nada, tan solo matojos, tierra, desierto y los esqueletos de unos barcos pesqueros varados en mitad de la nada, oxidándose. Y desolación, mucha, en los habitantes de la que un día fue una ciudad pesquera, industrial, en la que trabajaban miles de personas.
«… empiezo a ver el miedo en los rostros de la gente con la que hablo, su silencio y sus miradas bajas. Se saben vigilados, observados. La vieja herencia del KGB sigue más viva que nunca.»
En Jiva o Bujará, entre las sublimes madrasas, solitarias mezquitas o en lo alto de los minaretes, uno se olvida fácilmente de este drama. No es difícil imaginar cómo se vivía en otros siglos, cuando estas ciudades eran el centro intelectual, artístico y religioso del mundo. Aún quedan en pie, gracias a importantes restauraciones, los más bellos ejemplos de arquitectura que se encuentran en La Ruta de la Seda y que fascinaron siglos atrás a emperadores, conquistadores y aventureros. Esa magia se palpa, sobre todo, en la más famosa construcción de Samarcanda, el Registán, en la que cuesta creer que se ajusticiara tiempo atrás a gente sin miramientos.

Hoy, quien no los tiene, son los guardas del recinto, pues siempre están dispuestos a dejarme ver lo prohibido. El precio está fijado: una propina de un dólar. Aparte de la entrada, claro. Aquí funciona todo así. Las propinas aceleran los controles en las carreteras. Y alargan visados instantáneamente. E incluso facilitan subidas de clase en las reservas de aviones. Las propinas abren las puertas al viajero, pero me niego a entrar en ese juego: haciéndolo solo ayudas a perpetuar este vicioso chantaje.
Al tercer día ya estoy cansado de la comida y lo peor es saber que en Asia Central no encontraré mayor surtido que aquí. El cordero, en todas sus variantes posibles, es el ingrediente: pinchos de cordero, arroz grasiento con trozos de cordero, empanadillas de cordero o tallarines, para variar, con cordero. Además, como soy el extranjero, me obsequian con los trozos que son, para ellos, los mejores: los más grasientos. Suerte del sabroso y denso pan, que ayuda a pasar el trago. Porque el té verde no lo hace. Seguramente por eso, aquí lo toman con una botella de vodka al lado.
La gente con la que hablo a lo largo de la ruta no entiende ni por qué ni para qué lo hago. No comprende cómo teniendo un trabajo bien pagado, una casa decente y una vida cómoda, he decidido romper con todo eso, cargar mi mochila y partir a la aventura. Y menos cuando averiguan mi edad: treinta años. La mayoría sueña con tener lo que yo tengo, sueña con venir a mi país, tener lo que yo. Y yo, simplemente, con partir, sin prisas y sin excusas, en busca de aventuras, de descubrimiento de esos mundos lejanos tan distintos de los míos.
Junto valor y entro en otro de esos países que suenan a chiste y que además cuesta encontrar en el mapa. Tayikistán se me muestra desde el primer momento como uno de los países más pobres, demacrados y problemáticos de la zona. Pero es que no lo tiene fácil. Es un país de difícil geografía. Más de la mitad de su territorio está por encima de los 3.000 metros. La cordillera de los Pamires sigue siendo uno de los escollos más importantes para los viajeros, como fue antaño. Entonces pocos se atrevían a atravesarla y emprendían largos rodeos para evitarla. En su desértico altiplano la vida es durísima. Allí no crece la vegetación, la tierra es yerma. El clima es extremo y no son infrecuentes las nevadas en verano. Marco Polo las sufrió en sus propias carnes y por poco no lo cuenta. Pero hoy lo atraviesa una carreterucha, que aquí llaman la Autopista del Pamir y que me permite transitar por el techo del mundo, a cuatro mil metros. El mal de altura martillea mi cabeza. Andar cuesta, respirar también. Parece que a estas alturas nada funcione como debiera.

Apenas ven turistas, me cuentan, aunque sea uno de los lugares más bellos, salvajes y remotos donde haya estado nunca. Alquilo un destartalado jeep para avanzar pues no hay transporte público, y duermo en casas privadas, pues tampoco hay hoteles. Mejor así. Porque veo cómo sobreviven: todo es bastante precario. Las mujeres hacen todo en la casa: cocinan, recogen, limpian… Los hombres socializan con los invitados. Duermen todos juntos en una gran habitación, con colchones y mantas sobre el suelo, en el mismo lugar en donde han comido. Un día mataron en mi honor un pollo para guisar. Aquella fue una cena especial, un festín, que supe apreciar, bajo la luz de la única lámpara de gasolina de la casa.
En estas condiciones caer enfermo es una de las peores cosas que me podrían ocurrir. Pero lo hago. Tengo suerte de tener un termómetro y jeringuillas en la mochila, pues el médico que me visita ni eso tiene y me grita en ruso su diagnóstico: gastroenteritis de manual. Los estándares de higiene no son los mismos a los que mi estómago está acostumbrado, ni siquiera a pesar de llevar ya cuatro meses en ruta. O tal vez sea el agua, sacada de pozos, pues de los grifos, como de los enchufes, desde que marcharon los rusos no sale nada.
«La mayoría sueña con tener lo que yo tengo, sueña con venir a mi país, tener lo que yo. Y yo, simplemente, con partir, sin prisas y sin excusas, en busca de aventuras, de descubrimiento de esos mundos lejanos tan distintos de los míos.»
Para cruzar a Kirguistán la carretera supera pasos de más de 4.500 metros y, a medida que bajamos bruscamente del altiplano por la Autopista, en ese lugar una simple pista de tierra con algún pegote de asfalto, noto que entramos en un país nuevo, diferente. En el primer control, los policías conocen bien mi país: no solo me cuentan del Real Madrid o del Barcelona, como en tantos otros sitios, sino que me hablan de gente vestida de blanco con lazos rojos al cuello corriendo delante de toros por las calles. Pequeños detalles que ayudan a relajar un ambiente tenso. Cada control policial es una nueva prueba a superar. Y son unos cuantos… Para el chofer son un suplicio. A mí no me piden nada, pero a él le invitan a compartir con ellos algo de su beneficio por llevarme en su jeep. Con un par de dólares les basta. La dichosa propina.
Aquí, las montañas son verdes y los valles fértiles. Se cultiva extensivamente trigo. Y sandías, melones y albaricoques. En los pueblos apenas se ven coches: la gente monta a caballo, es su medio de transporte. Enormes, fuertes, recios. Y como setas blancas, cientos de yurtas (esas tiendas redondas de origen mongol) salpican las laderas de las montañas junto a las decenas de lagos alpinos o ríos, donde los pastos son jugosos en estos meses de verano.

Dormir en estas yurtas es una experiencia inolvidable. Aquí no hay intimidad o privacidad. Todo es de todos. Donde comemos, duermo, y donde jugamos, descanso. Todo sucede en este único espacio, que parece multiplicarse, pues quitada la mesa colocan los colchones. Donde en Europa dormirían cuatro, dormimos diez. Aún en agosto hace frío y el brasero ayuda a calentarme al dormir, bajo mantas que apestan a animal. Por la mañana, cuesta enormemente desayunar esa sopa de huesos y grasa de cordero con patatas, con pan, pero es lo que hay. Me ofrecen además té con leche de yegua o yak, mantequilla y sal, para acompañarlo. Exótico no es la palabra adecuada, la verdad. Me sentí por unos días experimentando cómo han vivido desde hace siglos los nómadas de Asia Central, que aún hoy conservan en Kirguistán la mayoría de sus costumbres: el nomadismo, la cetrería, la cría de los caballos, las vestimentas tradicionales, entre las que destaca ese gorro blanco alargado tan curioso, de fieltro blanco y con ribetes negros, que los hombres kirguizos lucen con orgullo: es su más clara señal de identidad frente al resto de etnias que pueblan la región.

-
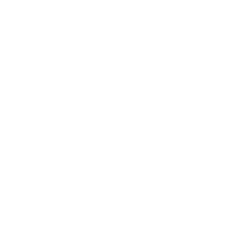 Pablo Strubell
Pablo StrubellEmpezó a viajar por el mundo tarde y mal, forzado por un trabajo de comercial que al final acabó odiando. Tal vez por ello agarró la pasión viajera con fuerza: dos años sabáticos hicieron que progresivamente cambiara su trabajo de economista por el de guía de viajes, conferenciante, editor en La editorial viajera y organizador de las Jornadas de los grandes viajes. Ha escrito tres libros y numerosos artículos en revistas de viaje y, desgraciadamente, le falta tiempo para escribir todo lo que le gustaría. También escribe en ungranviaje.com




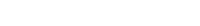 © 2015 | Todos los derechos reservados
© 2015 | Todos los derechos reservados

[…] Sigue leyendo la segunda parte de esta nota: Asia Central. […]
[…] la primer parte: Turquía e Irán Leer la segunda parte: Asia Central […]